Echando un vistazo al reciente torrente autobiográfico que generan algunas de las luminarias de la música pop y rock, se puede decir que hay un par de cosas que no fallan: atravesar la mediana edad – más bien los cincuenta que los cuarenta – y la pérdida de los padres. Ley de vida: ambas cosas suelen ir aparejadas. Lo vimos con Tracey Thorn. Lo vimos con Brett Anderson. Lo estamos viendo con muchos otros músicos que ahora mismo no acierto a recordar. Y lo vemos ahora con Jeff Tweedy. Son los dos motivos que más empujan a sentarse ante el folio en blanco y abrirse en canal. No es la única constante: la mayoría de ellos saben hacer grandes canciones, pero escribir un libro es otra cosa. Y la mayoría de ellos son un reguero de recuerdos diseminados, que tratan de seguir una línea cronológica pero carecen de método, de sistematización de unos recuerdos que muchas veces se entremezclan – ¿hay algo menos sistemático que la vida con un pie en la carretera o en el avión y otro en un estudio por el que pasan diferentes músicos y productores, más aún cuando hay adicciones de por medio? – y requieren de una mano diestra la hora de darle al tema un empaque narrativo con introducción, nudo y desenlace. Según consta en los agradecimientos, parece que Eric Spitznagel fue aquí el hombre. O uno de ellos.
El resultado es una autobiografía jugosa, humilde y sencilla, tanto en el fondo como en la forma. Jeff Tweedy confiesa que lleva muchos años plasmando abiertamente su vulnerabilidad en sus canciones, y ese honroso propósito, para el que cada vez se concede menos rodeos (no se pierdan cómo describe su tradicional proceso de composición en este libro), es el principal valor añadido de estas 282 páginas, publicadas originalmente hace un año y ahora traducidas al castellano. Leerlo ayuda a entender también por qué hace años que su autor edita discos como rosquillas (a su nombre, a nombre de Tweedy – con su hijo – o a nombre de Wilco), sin preocuparse por si la crítica o el público los encajarán mejor o peor: nadie se arrepiente de haber hecho un disco fallido cuando está en su lecho de muerte, nos dice. Y tiene toda la razón. Te arrepentirás de no haberlo intentado.
Sus inicios en la música (con Ramones, Minutemen o Replacements como referentes), su vida de adolescente en la aburrida Belleville, sus conocidas desavenencias con los dos Jay (Farrar y Bennett), su extenuante dependencia de los opiáceos (pasó por rehabilitación tras una época en la que hasta llegó a sisarle morfina a su suegra, enferma de cáncer), su relación con su mujer, la enormemente paciente Susie (a quien conoció cuando esta aún gestionaba el emblemático Lounge Ax, epicentro del underground de Chicago), la relación de camaradería con sus dos hijos o su firme compromiso con una obra a la que ninguna discográfica ha podido condicionar (de ahí su propio sello y su propio festival; también la renuncia que mantuvo durante muchos años a quedarse estancado o su irrefrenable ansia de probaturas) son algunos de los temas tratados en un libro que acaba transmitiendo emotividad de la mejor forma posible: casi sin pretenderlo, diciendo las cosas por su nombre y sin ninguna pretensión literaria, ni mucho menos ética.
Queda la sensación de que, tal y como dice su hijo Spencer, Jeff Tweedy es el mismo tipo corriente que hace más de treinta años. Un señor corriente y moliente, al que ni siquiera unas antiguas compañeras de instituto reconocen – en un reciente encuentro casual – como una estrella del rock. Con sus virtudes y sus defectos, ambos plenamente reconocidos y detectados. Y ese es el mejor retrato posible si alguien tiene ganas de entender mejor a quien está detrás de uno de los mejores y más inagotables cancioneros del rock yanqui de las últimas tres décadas.
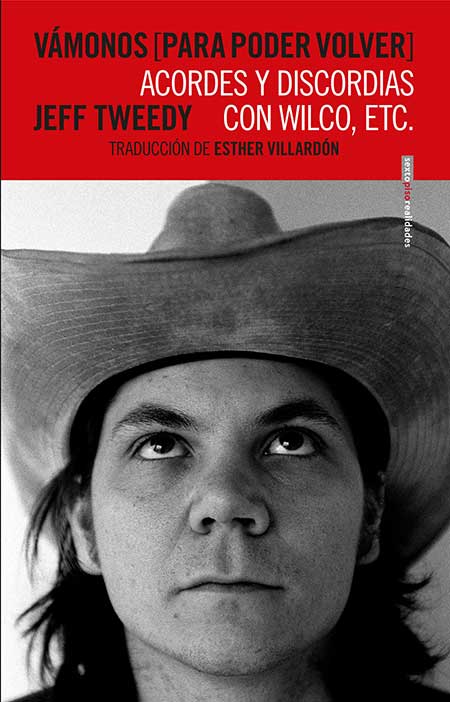
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.