Al paisaje consustancial a la época estival se le ha sumado en los últimos tiempos un elemento de contemporánea impronta pero llamado a establecerse de forma fija y que lleva por nombre el de macrofestivales. Tan imparable es la proliferación de dicho fenómeno que al igual que antaño se decía que una ardilla era capaz de cruzar la Pensínsula Ibérica saltando de árbol en árbol, hoy en día podría hacer lo propio, previo pago de su abono, acudiendo a las diferentes citas que tienen lugar dentro del territorio. Unos eventos que pese a su posicionamiento prioritario en la agenda cultural encienden entre su público potencial, como si de trasladar, y actualizar, el mito de las dos Españas se tratase, una disparidad de pareceres focalizados entre aquellos que ven en ellos el goce esperado durante todo el año y quienes miran con desdén su aparición y añorarán durante esos meses los conciertos en sala que propicien un contacto más cercano con el artista en cuestión.
Si tuviéramos que alinear a Nando Cruz, autor del libro, en alguna de ambas posiciones, y dado lo explícito de su título, “Macrofestivales. El agujero negro de la música”, sería entre los segundos, lo que no significa una animadversión intrínseca al formato. De hecho, en su introducción aclara, por medio de episodios autobiográficos, que ha sido durante cierta época de juventud un fervoroso seguidor de ellos. Sería a raíz de quedarse dormido literalmente de pie en las vallas frente a un concierto tras una jornada extenuante, cuando, a modo de epifanía, le sirvió para reflexionar sobre su condición y la deriva que habían tomado. Una renovada percepción que le hace definirlos no ya como un encuentro de melómanos sino bajo la apariencia de una suerte de supermercado que, al igual que sucede en este tipo de establecimientos, para alcanzar el objeto deseado debes atravesar infinitos pasillos llenos de ofertas que seducen nuestra pulsión consumista hasta llegar a olvidar cuál era el motivo que nos había llevado hasta allí.
El periodista musical asume, encomendándose a una exhaustiva y detallada narración, no exenta de un oxigenante sentido irónico, la labor de auscultar con detenimiento y profusión todos lo vértices existentes, de lo más visibles a los menos, en un macrofestival. De esta manera logra diseccionar, bien respaldado por una ingente cantidad de datos, teorías –procedentes de dispares disciplinas– y dando voz a protagonistas directos, una realidad en ocasiones invisible a nuestros ojos pero donde nada de lo existente resulta casual. Porque al igual que cualquier otra gran empresa, esta fórmula de conciertos funciona regida por esa máxima en la que el único éxito real radica en un expansionismo que invoca a las masas y no tanto a las personas. Un aspecto al que el autor no duda en calificar como, a estas alturas, ya intrínseco a su propia naturaleza, derivando en una resignada aceptación por parte del espectador de todas las incomodidades que traiga consigo: ya sea tener que trasladarse entre múltiples escenarios, lidiar con horarios que simultanean actuaciones o tener que disfrutar desde la lejanía, o desde la frialdad de las pantallas, del espectáculo. Todo con el único fin de acabar una gincana que desde la organización se azuza como una oportunidad única en la vida para disfrutar de lo ofertado. Si en su origen estas congregaciones precisamente eran eso, una reunión de amantes de la música para liberar sus emociones entorno a sus grupos favoritos y escapar de la dinámica agobiante y explotadora cotidiana, ahora se han transformado en una extensión, agrandada, de esa constante necesidad por convertir nuestras experiencias en un continuo ajetreo.
Para que esos estímulos consumistas que nos reciben nada más atravesar la entrada ocupen un espacio tan imprescindible, y por lo tanto colonicen el espíritu del espectador, es necesario todo un complejo aparato logístico y promocional al que Nando Cruz no rehúye enfrentarse. Y lo hace con la determinación de iluminar ciertos aspectos que por asumidos tendemos a olvidar su relevancia, como sucede en el caso de los patrocinadores, que más allá de su impacto visual, y dada la decisiva inyección monetaria que suponen, desemboca en un papel capital a la hora de delinear la apuesta musical en pro de sus intereses particulares, generando una lógica homogeneización de las propuestas.
En el envite reflexivo aceptado por el escritor, ni mucho menos encontraremos edulcorados parlamentos acerca de los siempre controvertidos aspectos pecuniarios, en este contexto personalizados en subvenciones y cachés. Para ello se sirve de una acertada analogía, donde señala a los macrofestivales de hoy como las fiestas patronales de antaño, cuando no había pueblo, ciudad o pedanía que no volcara todos sus ingresos en conseguir deslumbrar y eclipsar –una forma de arengar la competitividad– al vecino, demostrando un ágil manejo de la chequera. Los mismos parámetros, bajo una escenificación mucho más mastodóntica, son los que alimentan a este tipo de eventos, convertidos por su parte, dada su capacidad expansiva, en uno de los pocos espacios en los que poder sacar rentabilidad a su trabajo muchas bandas locales, lo que les conduce a direccionar su sonido –como antes se hacía buscando un hueco en las radiofórmulas– de tal forma que les proporcione acudir a varios de ellos, con el fin de evitar embarcarse en interminables y deficitarias giras por las diferentes ciudades del Estado. Una conclusión con la que Nando Cruz derriba el mito de ese supuesto poder revitalizador que encarnan estos acontecimientos con respecto al tejido cultural, para el que en realidad su presencia se convierte en todo un desequilibrio de cara a conformar una oferta consistente a lo largo de todo el año. Pan para hoy y hambre para mañana, que diría el clásico.
Hay otra equivalencia que sobrevuela todo el libro y que su atinada elección sirve perfectamente para revelar el ecosistema que supone un macrofestival para el autor. Su comparación con una ciudad en miniatura le sirve para destapar las relaciones laborales y de clase que se establecen en el marco de estos eventos. Los sueldos ínfimos y las jornadas leoninas que soportan sus trabajadores conviven con los lujos y grandes desembolso destinados a artistas; de igual manera que las zonas VIP’s dedicadas al espectador más selecto lindan con los puestos de perritos calientes entorno a los que se agolpa el asistente menos pudiente. Un desequilibrio que también se expresa desde la propia identidad global que destila el recinto, y es que pese a la diversidad que preconiza sigue identificándose por y para una clase media-alta de raza blanca, al igual que desarrolla una relación claramente deficitaria con el medio ambiente y respecto a su propia ubicación, determinada por pautas gentrificadoras que ocasionan la alteración del “ecosistema” social de la zona más que posibilita una integración práctica en él.
Nando Cruz consigue, con un libro desbordante de un espíritu investigador y pormenorizado, no solo llamar la atención del lector respecto a los muchos detalles e hilos que conforman la identidad de los macrofestivales, sino que entona una voz de alarma acerca de su voraz transformación. Pero incluso, más allá de desvelar esa condición y la consiguiente interrogante sobre la relación a entablar con ellos dada su consolidado asentamiento, hábilmente a través de sus páginas nos sitúa ante una enmienda a la totalidad de un sistema capitalista que sin darnos cuenta, o sin querer ser conscientes, ha logrado engullir una de las manifestaciones más populares de la cultura que existen en la actualidad. Porque la incógnita más angustiosa que se desliza por esta aclaradora y apasionante obra es precisamente cómo aquello que nació para compartir sensaciones y emociones derivadas de la música, ahora ha sido fagocitado y transformado en un valor de mercado más sujeto a la única mística consistente en hacer cuadrar las cuentas en beneficio propio. Y eso no es solo una mala noticia para la música, sino para el propio individuo.
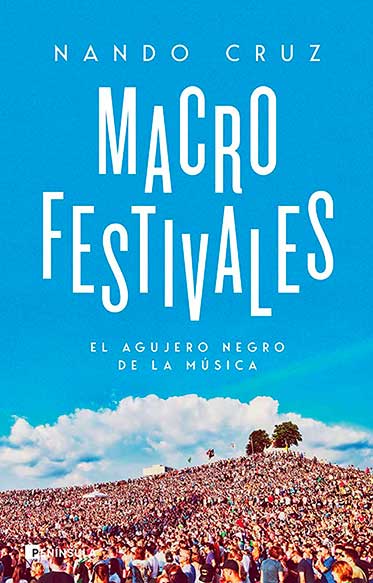

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.