Antes del estreno de la primera temporada de “Los apocalipsis del pasado” el heterodoxo divulgador británico Graham Hancock era patrimonio del friquismo ilustrado. Lo digo con cariño. El inesperado éxito de su serie para Netflix redobló la ridícula guerra del establishment arqueológico contra su persona, porque su teoría sobre una idealizada civilización prehistórica global desaparecida cuyos vestigios estarían repartidos por distintos continentes, llegó al mainstream. Y a los guardianes de la ortodoxia no les hizo gracia la competencia. Sólo por eso, por tocar las narices, me resultó simpático. En su segunda temporada, en cambio, el personaje me empieza a resultar irritante.
Hancock plantea que hace unos doce mil años un cometa desató una serie de catástrofes de escala planetaria, que arrasaron aquella misteriosa cultura perdida. Algunos muy dotados supervivientes viajaron a puntos remotos del planeta, no se sabe bien cómo, para enseñar técnicas avanzadas de todo tipo: desde la agricultura a la astronomía y la construcción de construcciones megalíticas. El mito recurrente del sabio extranjero que llega tras el diluvio habría quedado en la memoria colectiva global. ¿Y cómo ha llegado a esas conclusiones? Pues sobre todo redefiniendo la antigüedad de ciertos restos arqueológicos. Y también echándole mucha imaginación.
Esta segunda temporada se centra en el continente americano, con un argumento demasiado similar al de la primera. El problema es precisamente que, aunque empieza ágil e intrigante -se nota que Netflix ha metido incluso más dinero y medios-, la serie se desinfla hacia el tercer episodio, cuando comprendemos que Hancock nos va a ofrecer básicamente más de lo mismo, en algunas pintorescas localizaciones nuevas.
El británico viaja esta vez de la enigmática isla de Pascua al Amazonas, Perú, Colombia, México y algunos yacimientos misteriosos de Estados Unidos. Su tesis inicial, respaldada por evidencias arqueológicas, es que el continente estaba poblado mucho antes de lo que hasta el momento se da por hecho. Es una hipótesis interesante. Pero el divulgador va mucho más allá: explorando los enormes glifos que la deforestación de la selva amazónica ha descubierto, los moai de Rapa Nui (Pascua), o los tremendos bloques de piedra que apilaron en Cuzco los antecesores de los Incas, acaba una y otra vez volviendo a su obsesiva teoría.
En este sentido, su método es exactamente el contrario al de los griegos que empezaron a estudiar la realidad hace dos mil quinientos años: acomoda todo a una teoría preestablecida (prejuicio), en lugar de dejarse sorprender e incluso desmentir por la realidad que va descubriendo (juicio). Sin embargo, el gran lastre de esta segunda temporada es que se hace aburrida, porque más allá de sacar yacimientos poco conocidos -sobre todo los norteamericanos- no aporta gran cosa a lo que ya nos contó.
Esta vez Hancock invita a más arqueólogos –en pantalla, benignos con sus hipótesis–, y también hablan algunos nativos de culturas ancestrales. Todo lo que dicen se lo lleva Graham a su terreno, es decir, a su teoría. La presencia de Keanu Reeves como palmero entusiasta de su enfoque a menudo puramente especulativo –cuando no confuso, al dejarse llevar y mezclar con entusiasmo churras con merinas–, se hace anecdótica.
Y más allá de que tenga una gracia siniestra que sea un inglés quien saque por enésima vez la leyenda negra, o de que la escena en que Hancock toma Ayahuasca en Perú se haga involuntariamente cómica por las expresiones alucinadas del presentador, o que plantee el disparate de que la inmensa selva del Amazonas fue creada por la intervención humana, el problema de esta nueva entrega es que, incluso como pasatiempo, se hace repetitiva y previsible. El final es abrupto y decepcionante. Lo último que debería pasar cuando se nos están contando cosas tan apasionantes sobre nuestro pasado. Me temo que el tema está ya completamente exprimido.
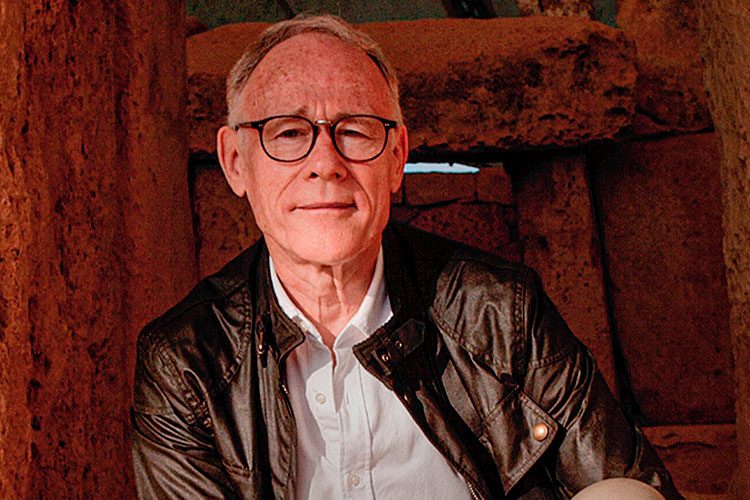

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.