En primer lugar, estas contradicciones obligan a replantearnos el papel que juega la música en esta era. Espejo de una abundancia ubicua, que le suele restar valor, los festivales pueden contribuir a que la música quede en un engorroso segundo plano, enterrada en una avalancha de parafernalia. La música se convierte así en un fondo secundario, lo cual nos conduce al absurdo.
En 1969, Woodstock pondría la piedra fundacional de una fórmula que hoy se replica por todo el mundo con mil variantes: la música pop como experiencia comunitaria festiva. Fue una idea ganadora. Dieciséis años después, Rock In Rio patentaría de modo comercial un concepto que en los noventa empezaría a replicarse en los principales países. Una máquina de hacer dinero imprescindible ya para artistas, promotoras, sellos y todo el tejido industrial de la música.
"Estos eventos requieren de inversiones cuantiosas (un gran festival puede rondar los treinta millones de euros) que aseguren a los asistentes una experiencia razonablemente cómoda"
Los nombres ya forman parte del imaginario colectivo: Glastonbury, Coachella, Rock In Rio, Benicàssim, Primavera Sound, Mad Cool, BBK Live… Eventos que se han hecho ubicuos sobre todo en los meses estivales –de ahí que España sea potencia mundial en el sector–. Pero, con el tiempo y la madurez del mercado, han proliferado festivales de las escalas más variadas y con todo tipo de identidades. Se trata de reunir a un público en un recinto más o menos agradable en el que disfrutar, en distintos escenarios, de una sucesión normalmente maratoniana de actuaciones musicales. Pueden duran uno o varios días consecutivos. A su alrededor nos encontraremos con un tupido ecosistema de marcas, merchandising e incluso atracciones.
El concepto clave es la “experiencia”. En un mundo en el que parece reinar la insatisfacción –según los términos de la economía de la experiencia–, se trasciende la mera sucesión de conciertos para vender al consumidor toda una vivencia: La obra de arte total que dejé atrás por unas horas los sinsabores cotidianos. Que lo consiga o no, es otra cosa. También dependerá de las expectativas.
Porque la “experiencia” puede volverse en nuestra contra. Desastres como el de Woodstock 1999 –que dio pie incluso a un documental en Netflix–, iban a poner negro sobre blanco la compleja problemática que acecha a eventos multitudinarios de este tipo: aglomeraciones peligrosas y descontrol, saturación, músicas solapadas, cachés al alza, mal sonido, penurias climatológicas, precios disparatados, artistas que sólo tocan en festivales…
El periodista barcelonés Nando Cruz, se ha centrado en el lado oscuro con un libro ya de referencia, “Macro Festivales: El agujero negro de la música”, en el que también disecciona el peaje que los músicos deben pagar a menudo, y la, a veces, turbia implicación de los organismos públicos en su financiación.
Aún así, la demanda sigue intacta, o incluso al alza: España, que alberga más de mil eventos de este tipo cada año, se ha convertido en potencia mundial, atrayendo público de todo el mundo que viene a disfrutar también de los atractivos del país. No sólo eso: para los artistas y sus volátiles ventas de discos, los festivales son una fuente de ingresos insustituible, como se comprobó durante la pandemia.
Estos eventos requieren de inversiones cuantiosas (un gran festival puede rondar los treinta millones de euros) que aseguren a los asistentes una experiencia razonablemente cómoda, además de pagar los carísimos cachés de los artistas cabezas de cartel. Para las ciudades y los ayuntamientos son también una fuente de ingresos. Marcas de todo tipo se han involucrado a fondo para hacerlos viables económicamente, en una simbiosis más o menos sutil entre la propuesta artística y lo que se vende.
Pero no es justo meter a todos en el mismo cesto. En un momento de madurez del sector, los hay de muy diversas características: los que se celebran en explanadas mayores que un gran parque de atracciones y filosofías abiertamente mainstream versus aquellos de inspiración artesanal, de tamaño medio o diminuto, poco masificados y concebidos para los paladares más exigentes o los más underground. Muchas veces, estos últimos priorizan parajes idílicos con vocación de turismo sostenible a los grandes nombres en su cartel. Ahí están, por citar un par, los ejemplos de Posidonia en Formentera, o Tremor en la portuguesa isla de San Miguel. En estos años hemos visto incluso caros cruceros musicales temáticos que, de momento, parecen no haber cuajado demasiado. Esta variedad se traduce en unos carteles que oscilan entre la homogeneización genérica o filosófica y lo abiertamente dispar. En el primer caso se busca un público concreto de gustos similares, mientrasa que, en el otro, se apunta a casi cualquier consumidor. En tiempos de dispersión y abundancia, el olfato y el buen hacer de los programadores gana importancia.
Aún así, siempre quedan elementos incontrolables que pueden torcer las cosas: el excesivo calor del verano, tormentas, imprevistos tecnológicos... En aquel Woodstock 99, la asombrosa incompetencia de los organizadores y su falta de previsiones respecto a la avalancha de público, pusieron negro sobre blanco todo lo que puede hacerse mal. De todas formas, los entrevistados que sufrieron aquel desastre hablaban excitados en el documental sobre lo inolvidable de haber vivido aquella experiencia extrema, peligrosa e imprevisible. Pero esto daría para otro tema. Ha llovido mucho desde entonces y, sobre todo en la última década, los festivales se han profesionalizado mucho, por mucho que no todo sea de color de rosa: los precios al alza de abonos, bebida y comida, el merchandising a precio de oro, los recintos poco agradables y con demasiado asfalto, o las quejas de los vecinos, siguen siendo elementos disuasorios.
En todo caso, vivimos en una era en la que las redes sociales han promovido la división histérica de la sociedad en bandos irreconciliables. Lo que es cierto es que promueven comuniones colectivas con sus momentos genuinamente inolvidables, imposibles de vivir en otros entornos. Eventos con decenas de miles de personas sintiendo incontables emociones a través de la música. En la era del cinismo, los festivales promueven cierto regreso a la inocencia y la utópica unión entre seres humanos.
Dejando a un lado el impacto de estos grandes eventos en la programación de las salas –artistas que solamente actúan en festivales o los contratos en exclusiva que muchas veces les impiden actuar en esas salas–, debemos aspirar a un ecosistema festivalero en el que el melómano tenga a su alcance eventos de todos los tamaños, para todos los bolsillos y para todo tipo de gustos.
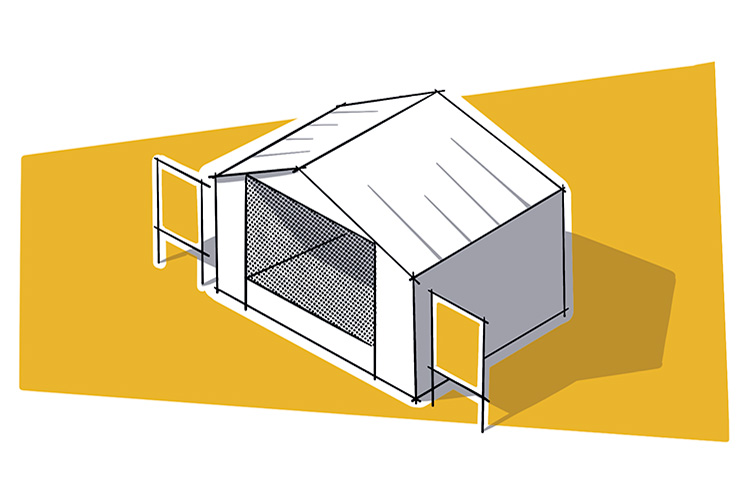

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.